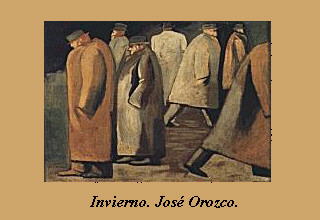
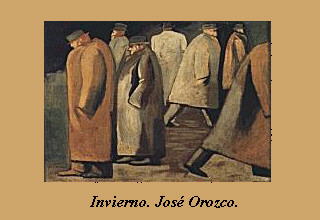
Instantáneas en temas de comunicación
RAZÓN Y PALABRA, Número 5, Año 1, diciembre-enero 1996-97
Por : Marcela Luengas Haro
Amanecía. Una franja rosada y brumosa se levantaba con pereza por enciam del pequeño pueblo. Como si estuviera anocheciendo, también comenzaban a encenderse pequeñas luces dentro de las casas, que pronto no podrían competir más con el sol. Al canto de los pájaros se unirían, en unos momentos las desentonadas voces maternales que arreaban a los chiquillos escondidos bajo las sábanas. Al cabo de unos minutos, como hormiguero inundado, empezarían a salir a la calle infinidad de niños más o menos arreglados, seguidos de sus papás, más o menos desarreglados, rumbo a la escuela. Era la rutina de la semana y todo apuntaba a que ese día no iba a ser diferente: sí había salido el sol, sería un día más.
-No están - el grito perplejo de una mujer inundó las callejuelas y silenció a los pájaros. -¡No está ninguno de los dos! -repetía desesperada. Ana, descalza y apenas vestida con un camisón transparente, parecía un espantajo corriendo por toda su casa, haciéndola temblar. Inexplicablemente habían desaparecido. Ella y su esposo buscaban desconcertados esperando que todo fuera una travesura, una broma. No fue así. En esa casa reinó el pánico como en un efecto en cadena, lo mismo comenzó a suceder en cada hogar del pueblo. Los habitantes salían angustiados con la esperanza de ser ayudados por sus vecinos, pero todos se encontraban en la misma situación: no había un sólo niño en la población.
Esa mañana reinó un completo caos en la pequeña ciudad. Sus calles se veían plasmadas de adultos que en un frenético ir y venir trataban de encontrar a los pequeños. Algunos padres, todavía empijamados, decidieron acuidr hacia la casa de la autoridad para buscar ayuda. Golpeando con fuerza la puerta, esperaban impacientes a ser recibidos. Pasados unos instantes apareció un hombre con los ojos ebrojecidos y la mirada extraviada que repetía constantemente "tampoco están los míos, tampoco están aquí". La angustia tomó posesión de todos los habitantes, que como insectos atrapados en un frasco, hacían esfuerzos desesperados por salir de esa realidad. Al singular fenómeno no le encontraban explicación alguna. La gente exaltada, opinaba sacando pobres conjeturas que los iban hundiendo en una profunda desesperación. El día pasaba y optaron por buscar en los alrededores y fuera de la pequeña ciudad, No había mucho a donde ir: al estar enclavada en lo alto de un gran risco, besando casi las nubes, la ciudad dominaba por un lado el valle que parecía un gran nacimiento; por el otro, la meseta que terminaba en un acantilado perfectamente recortado de manera vertical, por el golpe paciente del viento y el agua. Las cuevas, la gran meseta y el acantilado eran entonces sus únicas opciones. En un principio temieron que los niños hubiesen caído por éste último; pero habría rastros, ya que siendo época de tiempo fuerte, las olas hubieran subido y arrancado del borde a los chiquillos lanzándolos de nuevo, con us enorme fuerza, contra el acantilado. Las cuevas: solían esconderse ahí, pero eran muy pequeñas para albergar a todos. No encontraron a ninguno. El viento, sí, el viento era su última esperanza. Soplaba tan fuerte desde mar adentro que seguramente arrastró a los niños de la meseta hasta las tierras bajas. Para su desconsuelo, lo punico que arrastró presto y puntual fue el acontecimiento que sucedió en el pueblo del rsico, propagándose de tal manera entre los habitantes del valle, que comenzaron a aislarlos poco a poco: era un hecho inaudito, sin precdente... anormal. Mientras tanto, allá arriba, algunas muejres acudían a la Iglesia y rezaban todo el día, llegando incluso a suplicar que preferían verlos muertos que vivir en esa incertidumbre. La mañana siguiente, al igual que todas las que vinieron después, traía la brisa fresca impregnada de amargura y desaliento. La fuerza del mar amainaba y las olas rozaban el acantilado acompasadamente, sin prisa. Se puso fin a la búsqueda, las razones se agotaron y el pueblo se entergó indefenso a la resignación. Los días se hicieron interminables.
-Ana,necesito que desocupes el cuarto de los niños.
-¿Cómo? -volteó contrarlada.
-Que desocupes... -no pudo terminar la frase.
-¡Por Dios Agustín, no me pidas eso, ahora que quiero que intentemos de nuevo tener hijos!
Agustín se desmoronó por dentro al ver como Ana le suplicaba. No podía permitir que se aferrara una vez más a esa idea, así que reaccionó violentamente:
- ¿Para qué los quieres? ¿para heredar la tierra, perpetuar el apellido? ¿para que te cuiden cuando estés vieja? ¿para eso mujer?
Ana tomó su tiempo en contestar, entendía perfectamente la aflicción de su esposo y no tenía la menor inetnción de crear un conflicto.
- No... para eso no. Sólo quiero ver, otra vez, a los niños volar papalotes desde lo alto del acantilado. - Ana se acercó entonces a la ventana y descorriendo la pequeña cortina de ancaje amarillento, pegó su frente y sus manos al vidrio frío.
- Ana, desvarías. -la voz de Agustín se tornó suave y compasiva-. Tú sabes cuánto lo hemos intentado, al igual que muchos otros. Parece que en este pueblo no va a nacer nunca un niño más. Acéptalo. -Agustín permaneció hundido en el sofa, masticando lentamente las palabras que acababa de decir y que hasta ahora empezó a digerir.
Ana no se despegó de la ventana y simplemente agregó:
-¡Crees que desvarió por querer verlos soñar con los pies en la tierra? ¿por querer perseguir, al igual que ellos, una ráfaga de viento que lleve al cielo un papel multicolor cargado de ilusiones?
Cada vez más pálida y delgada, sentía un ligero escalofrío cuando pasaba por la habitación de sus hijso. No se conformaba con su ausencia y menos aún con su soledad, por lo que acostumbraba acudir, por las tardes, a lo alto del risco a imaginar el retorno de los niños. Su marido no hablaba y se ensimismaba trabajando afanosamente la tierra hasta dejarla agotada, para maldecir después ese trabajo que no tenía ya sentido, al igual que muchas otras cosas: el pasado de los abuelos quedó muerto en sus labios; sus méritos de padre se borraron del currículum personal; el árbol gegealógico no daría frutos. La inocencia cumplió su fecha de caducidad. El pueblo entero estaba condenado a la vejez, sin el dulce consuelo de la experiencia transmitid. La esperanza se divorció del futuro, y éste, no tenía herederos.
![]()